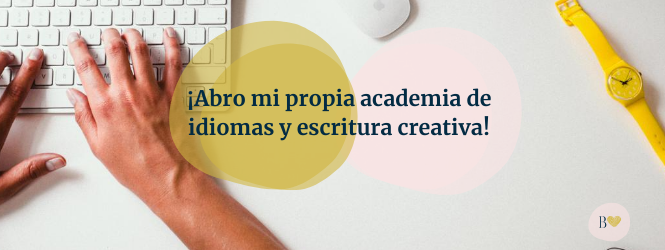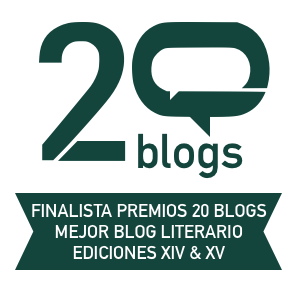Después de casi dos semanas desconectada del mundo digital, la certeza de que quiero tomar ciertas decisiones se hace más palpable. Ha dejado de ser una pequeña abeja que a veces zumba en mi cabeza, para tornarse en una llamarada que solo podré apagar si no le echo más combustible. Me levanto enérgica, entre esas decisiones está la de cuidarme y respetarme más y hoy voy a empezar por regalarme una mañana para mí sola en el Museo del Prado.
Salgo de casa de Mario como si a la vuelta de la esquina me esperasen mis compañeros de clase para la excursión del trimestre. Estoy nerviosa. Desde que he dejado de luchar con encontrar un equilibrio entre mi alta sensibilidad y mi sentido del humor, me siento más tranquila. No necesito encajar en el canon de perfección aterciopelada y en esa imagen estúpida de que alguien sensible no puede reírse por chorradas. A veces me pregunto cómo llego a montarme tantas películas en las que yo misma me saco los ojos.
Después de meses, llevo el pelo suelto. Me sorprendo de ver lo largo que está y pienso que no hace tanto que me rapé para dejar brillar mis canas. La piel me huele a vainilla y esa sensación de pastelería me hace olvidar por unos instantes que mi cuerpo empieza a reaccionar al calor de julio en Madrid. No se puede ver mi sonrisa a través de la mascarilla pero dicen que la de los ojos es mucho más sincera. No sé si será verdad, pero yo esta mañana veo a Madrid, a mi realidad, con un tono dorado casi de caramelo.
Las calles están casi vacías, igual que la mayoría de los locales que me cruzo. Cuántos sueños enterrados en polvo, cuántas historias guardan los letreros de se traspasa. El bullicio de coches tampoco es el habitual, lo único que no ha cambiado desde la última vez que pisé Madrid es su arquitectura. El esqueleto de edificios repletos de secretos que quizás, necesiten ser contados.
Consulto el reloj y todavía falta una hora para mi pase al Museo del Prado. Estoy deseosa de cafeína y me alojo unos minutos entre las sillas de anea de una terraza cercana al Retiro. El sabor del café sin azúcar se entremezcla con pequeños bocados de un alfajor de dulce de leche, eso sí, sin gluten.
¿Cómo había podido querer volver a huir?
Museo del Prado, soledad a cuadros
Soy la primera en cruzar el umbral de uno de los templos de la belleza. Me alejo del ruido que está creciendo y un pensamiento se cuela conmigo entre los cuadros. <<¿Por qué nadie guarda silencio?>>
Me molesta demasiado el ruido y si estoy sumergida en plena experiencia sensorial, mucho más. Qué poco valorado está el silencio. No he seguido la ruta establecida y durante quince minutos disfruto de estar sola frente a estas maravillas pictóricas. No entiendo de pintura más que lo que estudié en mi bachillerato y lo que voy investigando por mi cuenta, pero eso no impide que las emociones me susurren desde el lienzo.
Tiziano, Caravaggio y otros artistas italianos me muestran retazos de la historia, de su realidad. Y yo me zambulló de pleno, en las sombras y sus luces. En los contrastes del negro y en esos colores que gritan apagados. La Gloria de Tiziano me sobrecoge a pesar de que no soy religiosa. Mis ojos se anegan, los dejo deshacerse.
¿Para qué necesito una explicación racional?
Me cuelo entre los pintores españoles y aunque no son de mis favoritos, busco su verdad en los ojos que no dejan de seguirme. Hasta que llego a los Niños en la playa de Sorolla, ahí me deshago. La fuerza de la luz y el enjuage de colores me derrite. Pierdo la nación de cuánto tiempo llevo pegada a esa imagen refrescante e inocente de verano hasta que una falda amarilla capta mi atención.
Otra chica sola se coloca a mi derecha. Lleva gafas y unas zapatillas blancas a juego con su blusa. Su perfume dulzón cambia el aire estanco de la sala. Desprende un magnetismo que me lleva a seguir durante algunos cuadros su recorrido. Su fascinación se une a mi fiesta y solo es un cruce de mirada pero las dos hablamos sin verbalizar sobre las maravillas que nos rodean.
Un dolor punzante en el hombro izquierdo me pide pausa. Es una de las tantas señales que me envía mi cuerpo cuando mis sentidos están abrumados. Desciendo por las escaleras piedra y el frescor escondido, enfría las gotas de sudor que empiezan a empapar mi escote.

Otro café y no será el último.
Llevo mi bandeja hasta un pequeño patio. La luz se pierde entre las paredes canela creando un oasis al que solo le falta una guitarra de fondo. Cierro los ojos sintiendo cómo mi cuerpo se amolda a los cojines verdes de la silla y emprendo un nuevo viaje a través de los cuadros. Intento apagar el resto de mis sentidos para absorber lo que ha ocurrido un par de plantas por encima. Qué pena no haber podido rendirme a El jardín de las delicias.
Suspiro.
¿Por qué se me olvida a veces lo mucho que me gusta mi vida?
Cuando salgo del museo, el sol ha cumplido con sus amenazas. A penas he recorrido trescientos metros cuando no queda rincón de mi piel sin destilar agua. No quiero volver a casa de Mario tan pronto, me apetece seguir explorando mi soledad.
Deambulo por las calles de Madrid, me pierdo entre calles a las que no les pongo nombre. Observo el ritmo de las personas que me cruzo, pocos son turistas. Demasiados ceños fruncidos y sonrisas amargas. Maldito bicho. Sigo empapándome de la energía que impregna la ciudad hasta que el hambre llama a la puerta. Para distraer sus peticiones, compro un granizado de limón y voy dando pequeños sorbos mientras encamino la vuelta.
La acidez del cítrico me hincha los labios, o así lo siento. Mis pasos se ralentiza con el cansancio, me detengo en la sombra de un edificio antes de cruzar. Me veo en el escaparate y me siento sexy. Desde el confinamiento no reconozco mi cuerpo, le faltan horas de deporte y para qué negarlo, de comer mejor, he sucumbido a la ansiedad sin oponer demasiada resistencia. Sin embargo, en ese instante me veo más allá de esos kilos que digo que me sobran, de los arañazos y moratones que tengo en las piernas de la semana de senderismo y juegos con Pepa y Lola.
Soy yo, nada más.
Y con la tranquilidad que da sentir que una nueva ventana renueva el aire de mi pecho, le doy otro sorbo al granizado y dejo que Madrid me siga hablando bajito.
Diarios de viaje, otra forma de ver mi mundo
Con esta experiencia reciente en el Museo del Prado, abro la puerta a los diarios de viaje. Durante años he escrito para mí las sensaciones de mis viajes y escapadas y ahora, he decidido enseñarlas al mundo. Algunas partes, especialmente los personajes que no soy yo, están ficcionados para proteger la identidad de mis personas cercanas. Sin embargo, la esencia más profunda está palpable.
Espero que estos nuevos textos te gusten tanto como a mí contarlos.
Si te has perdido mi última reflexión, te la dejo aquí: No tienes una flor en el culo, eres un jardín entero.



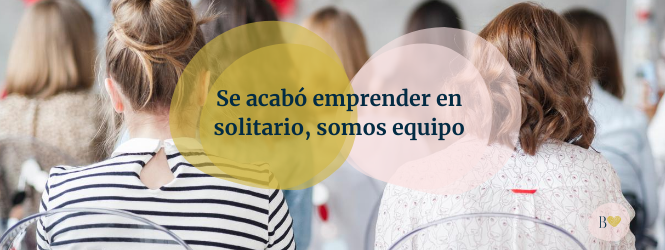
 Quiérete mucho y bien.[/caption]
Amor sin fin, qué bonito propósito, ¿verdad? El sábado tuve el placer de disfrutar de la obra de teatro musical Abandónate mucho: Bienvenidos a la coñocracia protagonizada por Las XL en el teatro municipal de mi pueblo, Órgiva. Me entusiasma ver que cada día se organizan más actividades culturales y ...
Quiérete mucho y bien.[/caption]
Amor sin fin, qué bonito propósito, ¿verdad? El sábado tuve el placer de disfrutar de la obra de teatro musical Abandónate mucho: Bienvenidos a la coñocracia protagonizada por Las XL en el teatro municipal de mi pueblo, Órgiva. Me entusiasma ver que cada día se organizan más actividades culturales y ...  No te guardes las ganas amiga mía de amar, de sentir y vibrar. De que tu pelo ondee a lo loco mientras mueres a carcajadas. De soñar alto, muy alto y de creer que el mundo brilla más cuando lo miras con ganas.
No te guardes las ganas de llorar, de soltar las emociones que se guardan, que se guardan ¿para qué? Deja que fluyan y florezcan cual almendro en primavera. Suéltalas para que ...
No te guardes las ganas amiga mía de amar, de sentir y vibrar. De que tu pelo ondee a lo loco mientras mueres a carcajadas. De soñar alto, muy alto y de creer que el mundo brilla más cuando lo miras con ganas.
No te guardes las ganas de llorar, de soltar las emociones que se guardan, que se guardan ¿para qué? Deja que fluyan y florezcan cual almendro en primavera. Suéltalas para que ...